MUSHIN versus HISHIRYO
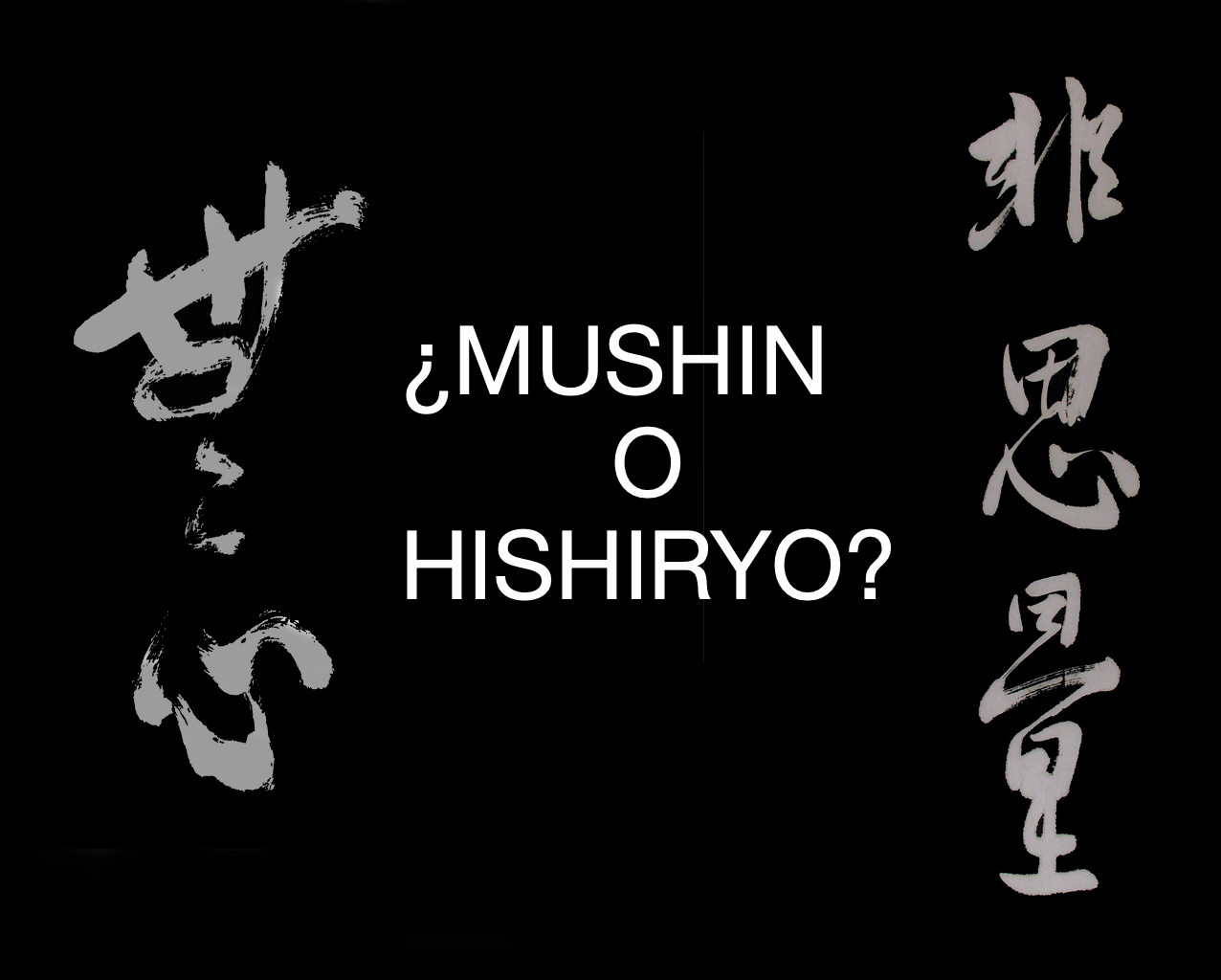
09 de Abril de 2025
¿MUSHIN = HISHIRYO?
¿Cuál es la diferencia entre mushin e hishiryo?
A la pregunta planteada, podría responderse, en un primer acercamiento, que ambas son "mentes zen" y, generalizando coloquialmente, se podrían considerar sinónimas. Sin embargo, si profundizamos con mayor rigor y nos situamos en un marco académico, es necesario discernir con precisión ambos conceptos.
Aunque su significado es similar y a veces se emplean como sinónimos, existe entre ellos una diferencia muy sutil. El término hishiryo se utiliza en el contexto de la práctica contemplativa o mística del zen, mientras que mushin es propio del ámbito de las artes marciales, influenciadas por dicha práctica. Ambas aluden a "mentes zen" o estados mentales en los que están ausentes los procesos yoicos, según los denomina la psicología. En este sentido, y atendiendo únicamente a esta condición de la mente, podrían utilizarse indistintamente.
Ahora bien, si atendemos a la tabla de actividad mental derivada de la tradición zen y su correspondencia con los distintos estados de conciencia, observamos la siguiente secuencia:
- Pensar demasiado
- Desear pensar
- Pensar, pero no pensar
- No pensar, pero pensar
- Querer dejar de pensar
- Huir de los pensamientos
Del análisis de esta tabla se infiere que el primer enunciado corresponde al estado somato-psíquico desviado conocido como sanran, es decir: exceso de pensamientos, pensamientos intrusivos, recurrentes u obsesivos; elevada tensión muscular, crispación, dolor, estrés, ira, etc.
En el extremo opuesto, el sexto punto alude a otro estado igualmente extraviado, caracterizado por la escasez de pensamientos, la pereza mental, el bajo tono muscular, la torpeza, el sopor y el adormecimiento. En algunos casos puede derivar incluso en breves intervalos de sueño, acompañados de ondas delta.
En una posición intermedia, el punto 2 corresponde al estado ordinario de la mente: pensamiento discursivo espontáneo y habitual, cuya microelectricidad cerebral se asocia con ondas beta. Cercano a este se sitúa el punto 5, con la particularidad de que existe en él una voluntad deliberada de evitar el pensamiento. Técnicas como la respiración y la distensión pueden llevar a un estado de relajación en el que se generan ondas alfa, características de este tipo de registros EEG.
Los puntos 3 y 4 pertenecen al ámbito específicamente zen; es decir, emergen de una práctica no reflexiva, en la que no interviene la voluntad ni la consciencia controladora.
Sin embargo, incluso en este nivel se perfila una frontera que distingue ambos conceptos. La sutil diferencia entre mushine hishiryo, discernida a partir del desglose anterior, se explica por la proximidad de estos dos estados no ordinarios de la consciencia, ambos carentes de pensamiento abstracto y, por tanto, ajenos al discurso o a la linealidad mental.
¿Dónde radica la diferencia?
La diferencia fundamental reside en el carácter activo o pasivo del sujeto que experimenta cada estado. Mushin, correspondiente al punto 3 de la tabla, se manifiesta durante la acción: el cuerpo, activado por un estímulo determinado, ejecuta automáticamente una secuencia de movimientos memorizados durante una fase previa de aprendizaje. Por ello, es un término propio de las artes marciales. Aunque no interviene la voluntad consciente del ejecutante —lo que lo excluye de los pensamientos yoicos—, se trata de un pensamiento proactivo. Ejemplos de ello serían la ejecución de un juego con pelota, la escritura mecanográfica o una llave de kata en las artes marciales.
Este tipo de pensamiento, denominado enactivo (Bruner, 1966) y posteriormente desarrollado por el científico budista chileno Francisco Varela, se corresponde con el estadio sensoriomotriz de la primera fase del desarrollo cognitivo según Piaget. Esta forma de cognición se da también en la adultez, por ejemplo, en el aprendizaje de habilidades manuales o físicas, como la destreza futbolística. Mediante el entrenamiento —ensayo y error— se construye un “mapa mental experimental” que se va perfeccionando al internalizar las leyes físicas mediante la interacción con el objeto (por ejemplo, un balón de fútbol). La repetición graba la secuencia muscular hasta que esta puede ejecutarse de forma automática e inconsciente.
Durante un combate, la rapidez es vital. Una acción monitorizada conscientemente mediante pensamiento discursivo resultaría demasiado lenta; y si además intervinieran pensamientos intrusivos, cargados de subjetividad tóxica (como el miedo o la duda), la ejecución se vería comprometida. Por ello, esta forma de acción automática es ideal en la práctica de artes marciales influenciadas por el budismo zen surgido en China.
Por su parte, hishiryo —que se situaría en el punto 4 de la clasificación— es un tipo de pensamiento de naturaleza perceptual, caracterizado por una apertura y receptividad totales, surgidas del estado de absorción mental (dhyana).
A diferencia de mushin, hishiryo brota de la inmovilidad tanto corporal como mental, necesaria para la correcta práctica de la contemplación mística (shikantaza). Mushin se construye sobre una atención que, aun siendo inconsciente, pone en marcha al organismo en dirección a un objetivo. Su “pensamiento” consiste en la reproducción del patrón muscular memorizado necesario para alcanzar dicho objetivo. Hishiryo, en cambio, nace de una atención pasiva e involuntaria, facilitada por el estado anímico denominado mushotoku, que alude a la pasividad y quietud absolutas, no solo físicas, sino también mentales y anímicas (ausencia de deseo, intención o tendencia).
Este estado de consciencia, caracterizado por la presencia de ondas theta en el EEG, emerge de un proceso cognitivo primario como es la percepción, anterior al pensamiento reflexivo, discursivo o abstracto.
En este contexto, la consciencia del contemplador es “secuestrada” por el estímulo, en una suerte de trance hipnótico originado por el reflejo de orientación, mecanismo instintivo natural regulado por el Sistema de Activación Reticular Ascendente (S.A.R.A.), ubicado en el tronco encefálico. Este sistema posibilita la atención mental, cuyas unidades cognitivas son los perceptos: imágenes creadas y memorizadas a partir de inputs multimodales, incluidos sensaciones y emociones. La información se procesa en el hemisferio derecho y sigue un curso paralelo, lo que permite su inmediatez, a diferencia del pensamiento abstracto o reflexivo, que es lineal y, por tanto, más lento.
En definitiva, y simplificando, lo que diferencia a ambos estados es el grado de acción o inacción, y los procesos cognitivos inconscientes que intervienen: enactivo en mushin y perceptual en hishiryo.
Por último, al interpretar el lenguaje paradójico de los kōan zen en relación con la clasificación de los estados de consciencia, observamos que la sentencia “pensar, pero no pensar” alude a la acción. Esta ha de estar “pensada”, aunque de forma automática e inconsciente; de ahí la expresión “pero no pensar”. Es decir, no se trata de un pensamiento reflexivo o discursivo.
Por otro lado, la frase “no pensar, pero pensar” se refiere a hishiryo, ya que, como vimos, este surge de la inacción y la atención pasiva. La primera parte de la oración (“no pensar”) apunta a ese estado pasivo, en el que el sistema atencional —por medio del reflejo de orientación— secuestra la consciencia del contemplador para ejecutar un proceso cognitivo de orden perceptual. La segunda parte (“pero pensar”) indica que, aunque no intervenga el yo consciente, sí hay un proceso mental —de naturaleza perceptiva—, lo cual define y caracteriza a la consciencia zen.
Marcos Juan Fricke (Muishô Bosatsu)
 Acceso a la librería
Acceso a la librería